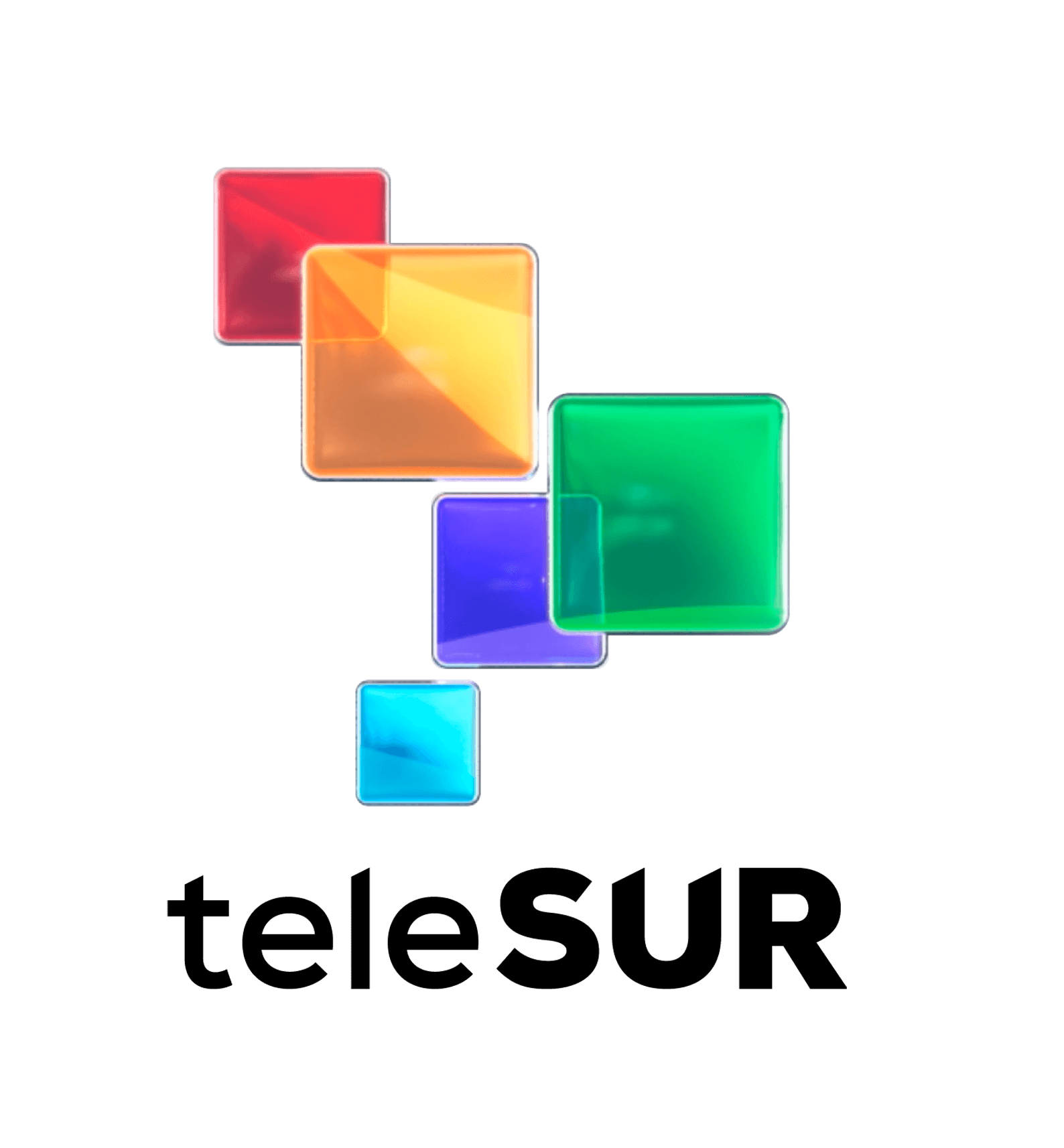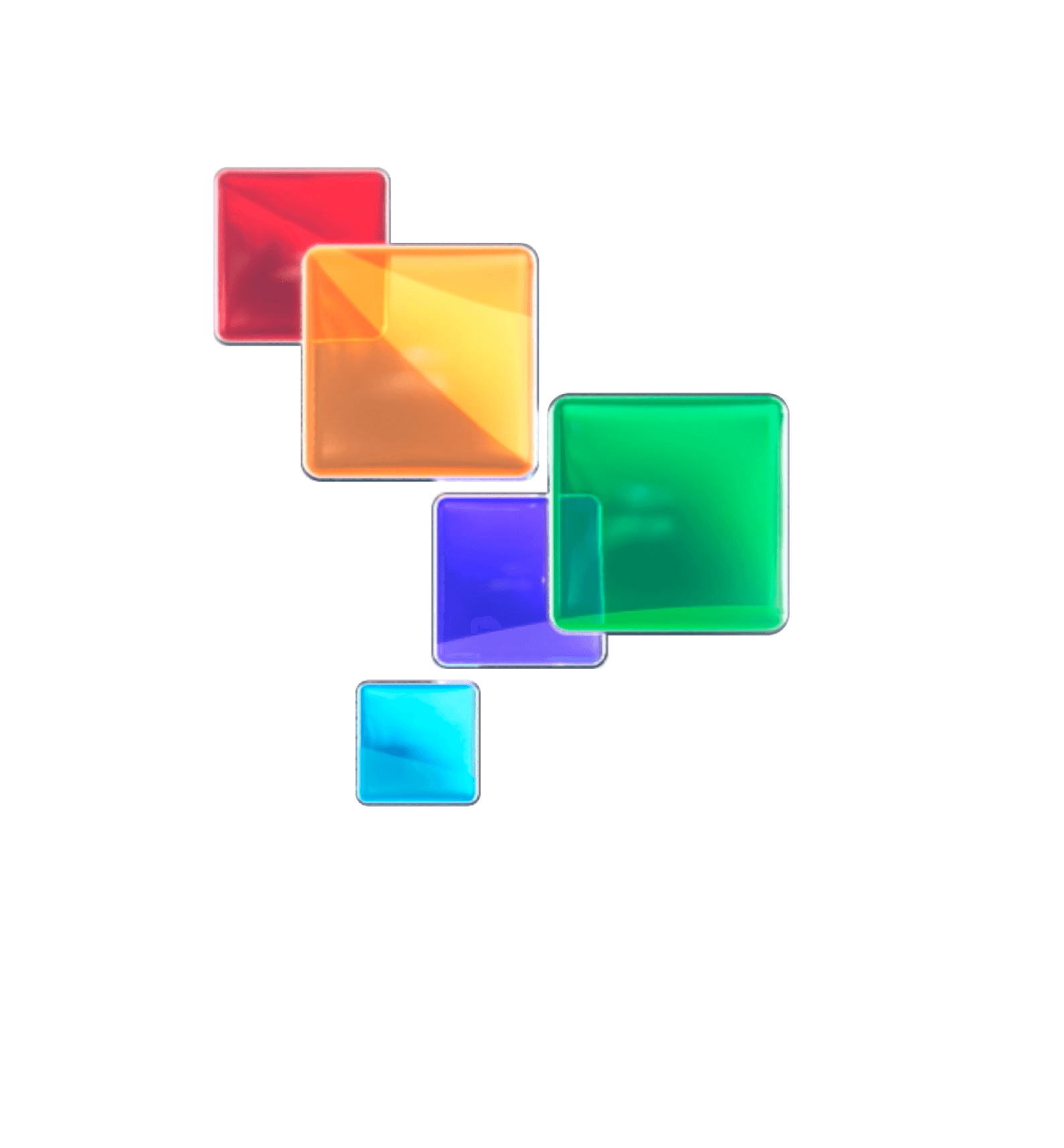La ciencia del conocimiento, la generosidad y la armonía del universo

Foto: Cortesía de la autora.
18 de febrero de 2025 Hora: 18:15
«¿Para qué, sino para poner paz entre los hombres, han de ser los adelantos de la ciencia?»
José Martí
La búsqueda de soluciones en función del desarrollo de Cuba, un país con pocos recursos naturales, en gran medida depende de la aplicación de los resultados de la ciencia.
La difícil situación económica obliga a disponer los recursos en función de resolver los problemas más apremiantes de la vida nacional. Sucedió también en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, que aportó soluciones de gran alcance como las eficaces vacunas cubanas.
LEA TAMBIÉN:
El doctor Eduardo Martínez Díaz, Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, declaró que la prioridad actual es para los proyectos de ciencia e innovación relacionados con el incremento de los ingresos en divisas, a partir de las exportaciones de bienes y servicios; la producción de energía, con énfasis en la generada por fuentes renovables, y el crecimiento de la producción de alimentos, dijo al diario Granma.
Agregó que se trabaja en la protección de la propiedad intelectual y de las patentes, como en la hoja de ruta para aplicar los resultados no introducidos, que tengan factibilidad económica y técnica en la producción y los servicios. No son menos significativas —precisó— las vinculadas a las ciencias básicas, sociales, humanísticas y económicas, así como para impulsar la nueva biología y la inteligencia artificial.
El titular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente enfatizó en la obtención de medicamentos que resuelvan un problema de salud, con alto potencial de ser comercializados en el mercado internacional por su originalidad y elevada eficacia. También destacó la creación de nuevos productos turísticos sostenibles.

La ciencia, el desarrollo y la innovación
Cuando aprecias los Premios Especiales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del 2022 y 2023 —dados a conocer recientemente— otorgados por los resultados de mayor relevancia científica, impacto económico, social y medioambiental, en la mayoría de los reconocimientos están presentes las mujeres cubanas, destacadas entre las 50 mil que desempeñan actividades de ciencia y tecnología.
Son ellas el 53 por ciento de todos los trabajadores de la ciencia y solamente ese dato define el valor social de una Revolución. El informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indica que el número total de trabajadores de la ciencia ascendió en el último año a 91 mil 130; la mayoría (54 mil 503) con nivel educacional superior, además de la categorización de los investigadores, profesores, técnicos y tecnólogos.
Recientemente fue otorgado el Premio por el trabajo de Mayor Integración en el 2022 a los “Procesos de innovación para la producción sostenible e integrada de alimentos y energía en Cuba”. Del 2023, reconocieron la “Caracterización Genética de aislamientos de SARS-CoV-2 y su aplicación en las evaluaciones de productos biofarmacéuticos cubanos contra la COVID-19”.
Entre los trabajos de Mayor Relevancia para el Medio Ambiente (2022), resaltaron las “Nuevas estimaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo sísmicos. Caso de estudio: región suroriental de Cuba” y “Surfactante microbiano para la biorrestauración de ecosistemas impactados con hidrocarburos y metales pesados” del 2023.
Los resultados de Mayor Impacto Social fueron “Cirugía bilateral simultánea de la catarata por facoemulsificación” del 2022 y “Una ruta de trabajo para los observatorios demográficos. Camino para la implementación de la Política de Atención a la Dinámica Demográfica en Cuba”. Para el 2023, el Centro de Estudios Demográficos de Universidad de La Habana aportó “Migraciones y dinámica demográfica. Desafíos para la sociedad cubana”.
El Mayor Impacto Económico del 2022 fue: “UMELISA TIR NEONATAL: Ultramicroensayo para la pesquisa neonatal de la fibrosis quística” y en el 2023, “NEREA-Productos y Tecnologías Innovadoras para la agricultura cubana”.
La Mayor Relevancia Científica la obtuvieron “Nasalferón, nueva formulación que estimula marcadores de respuesta inmunológica innata a nivel de mucosa y a nivel sistémico, para el tratamiento profiláctico y terapéutico de la infección por SARS-CoV-2” y “Consideraciones anatómicas, físicas y matemáticas en los Abordajes Endoscópicos Mínimamente Invasivos para tumores complejos de la base craneal”, ambos de 2022. Para el año pasado destacó: “Eficacia y seguridad de la vacuna anti COVID-19 Abdala en adultos y en población pediátrica” y “Desarrollo del soporte analítico para las vacunas (contra el Covid-19) SOBERANA 02 y SOBERANA Plus”. Destacar cada resultado es un reconocimiento social, la mejor recompensa.

Visión
Desde 1959 se inició en Cuba una profunda revolución educacional con un despliegue popular e inédito de jóvenes por toda la nación cubana, integrados a la Campaña de Alfabetización en 1961.
En el acto de la toma de posesión como Primer Ministro, efectuado en el Palacio Presidencial, el 16 de febrero de 1959, el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien asume el cargo por su prestigio y autoridad moral ante los cubanos, dijo: “El pueblo tiene que estar muy consciente de que el camino es difícil, que el camino es largo, que el camino es fatigoso, que tenemos que sudar mucho la camisa luchando. Y que no solamente hay que tener esa idea presente, sino que hay que estar siempre alerta y no dejar que el entusiasmo muera. Porque esta obra grande que se ha impuesto el pueblo de Cuba no es obra de pueblos mezquinos, sino de pueblos grandes como el nuestro”.
Desde antes del triunfo revolucionario había una visión de largo alcance acerca de la necesidad de lograr un desarrollo inclusivo de la tecnología, la innovación y la protección de los recursos naturales.
El 15 de enero de 1960 —con anterioridad a sus Palabras a los Intelectuales— se le otorgó a Fidel Castro el título de Socio de Honor en la Sociedad Espeleológica de Cuba, una de las pocas entidades científicas del país. Eran momentos de radicalización, que provocaban diversas acciones contrarrevolucionarias, incluyendo el éxodo masivo de profesionales. Fidel interpretó aquel contexto histórico con sensibilidad humanista y proyectó sus concepciones sobre el desempeño de la ciencia y la inteligencia, para el desarrollo de Cuba.
“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando; lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia; ya que una parte considerabilísima de nuestro pueblo no tenía acceso a la cultura, ni a la ciencia».
«¡Cuántas inteligencias se habrán desperdiciado en ese olvido! ¡Cuántas inteligencias se habrán perdido! Inteligencias que hoy se incorporarán a la vida de su país; inteligencias que hoy se incorporarán a la cultura y a la ciencia, porque para eso estamos convirtiendo las fortalezas en escuelas; para eso estamos construyendo ciudades escolares; para eso estamos llenando la isla de maestros, para que en el futuro la patria pueda contar con una pléyade brillante de hombres de pensamiento, de investigadores y de científicos».
En 1962 se crea la nueva Academia de Ciencias de Cuba. La institución científica data de 1861, con su adjetivo “Real”, marco propicio en que desenvolvieron las inquietudes de Carlos J. Finlay y de otras brillantes personalidades de relieve universal como Felipe Poey y Álvaro Reinoso. Aunque no es hasta el triunfo revolucionario que la institución alcanza un carácter nacional con sentido integrador de todas las disciplinas de la ciencia. A esto se suma la reforma universitaria, la creación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC) en 1965, matriz de otras instituciones que fueron desarrollándose durante más de dos décadas, señala en su artículo la académica titular del Instituto de Filosofía, Dra. C. Olga Fernández Ríos.
En los años 1970 y 1980 se crean nuevas universidades y centros de investigación en toda la Isla. A instancia popular de los trabajadores surgieron ideas integradoras como el Fórum de Ciencia y Técnica, las Brigadas Técnicas Juveniles, así como el movimiento de innovadores y racionalizadores.
Nacen por la necesidad de contrarrestar las consecuencias negativas del bloqueo norteamericano económico y financiero impuesto por Dwight D. Eisenhower, 34.º presidente de los Estados Unidos, y firmado hace 64 años por John Fitzgerald Kennedy, afectando hasta hoy el bienestar del pueblo cubano y el desarrollo de sectores como la salud, la educación y la alimentación.
A partir de 1981 se impulsan los institutos de investigación en las ciencias biomédicas y agropecuarias, de los cuales sobresale la creación del complejo científico-productivo de la industria biotecnológica, en un momento en que el monopolio era de países del llamado primer mundo.
Se generó un movimiento basado en el sentido humanista de altos valores éticos, de colaboración interinstitucional a nivel de equipo y con carácter solidario. La investigación científica incluyó a las ciencias básicas, las ciencias técnicas, las nucleares y la esfera de las ciencias sociales y las humanidades.
Otra sacudida para los cubanos fue la década de 1990 en adelante, cuando se declaró el llamado “Periodo Especial” tras el impacto del derrumbe del campo socialista en Europa del Este y la URSS, a lo que se añade, hasta ahora, el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
¿Cómo garantizar la soberanía del país, la supervivencia del pueblo y su Revolución? Todavía Cuba enfrenta ese reto. Para ello, la previsión de Fidel resultó decisiva.
Ya en 1953 en La Historia me Absolverá habló de la necesidad de la industrialización del país como uno de los problemas a resolver expresando: “Salvo unas cuantas industrias alimenticias, madereras y textiles (…) Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias metalúrgicas, industrias químicas, que hay que mejorar las crías, los cultivos, la técnica (…)”.
La independencia del país dependía del desarrollo de la ciencia y la tecnología: “La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar de la economía nacional. Pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia, y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro”.
Resultaron de mucho impacto para la comunidad internacional las profundas concepciones expuestas en 1992 durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro. Tras ella, se constituye con amplia visión y fusión de instituciones el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 1994.
La nueva Academia de Ciencias de Cuba (ACC) arribó este 23 de septiembre a sus 60 años, festejando su etapa fundacional (1962-1972) y el centenario del doctor Antonio Núñez Jiménez (1923-1998), el geógrafo y capitán del Ejército Rebelde que presidió la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba el 20 de febrero de 1962, integrada por científicos e intelectuales.

Breve cronología científica
De las principales instituciones que han contribuido al desarrollo de la ciencia en Cuba, destacan al Instituto de Documentación e Información Científico-Técnica (IDICT), como centro gestor y rector del Sistema Nacional de Información Científica y Técnica en 1963. A ello se suma el surgimiento de 13 institutos científicos nacionales del Ministerio de Salud Pública, cita la investigadora Norma Ferrás.
Se funda el Servicio Meteorológico Nacional centrado en el Instituto de Meteorología, antiguo Observatorio Nacional. El Instituto de Geografía de la Academia Cubana publica el primer Atlas Nacional de Cuba en 1970; a su vez el Instituto de Geodesia y Cartografía produce un segundo Atlas Nacional en 1978 y editan el Nuevo Atlas Nacional de Cuba en 1989. Son múltiples las investigaciones en geología, oceanología, zoología y botánica en las ciencias sociales y humanidades.
Igualmente se organizaron Institutos de investigación y desarrollo tecnológicos anexos al Ministerio de Industrias, bajo indicaciones del titular del ramo, el Comandante Ernesto Guevara (Che).
Surge el Laboratorio Central de Telecomunicaciones (LACETEL), relacionado con la instalación de un centro de comunicaciones vía satélite y otros grupos de investigación que posteriormente derivaron en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF). Varias generaciones de arquitectos e ingenieros se formaron en la Ciudad Universitaria “José Antonio Echeverría” (CUJAE) desde 1964; a partir de 1976 Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE).
Ocho institutos de ciencias médicas fueron fundados en 1966 por el Ministerio de Salud Pública, lo que propició la erradicación de algunas enfermedades como la poliomielitis, la difteria, sarampión, rubeola, entre otras. Además se logró una significativa disminución de la mortalidad infantil.
En 1965 crean el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) para elevar la preparación de los jóvenes graduados de medicina, en las investigaciones biomédicas, en el campo de la química, biología y la bioquímica.
Desde 1969 fundan el Instituto de Física Nuclear, posteriormente Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ) de la Academia de Ciencias, ahora Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo de la Energía Nuclear (CEADEN).
En otras esferas se desarrolla la mecanización cañera, la fabricación de computadoras cubanas diseñadas por el Centro de Investigaciones Digitales (CID) de la Universidad de La Habana, actualmente Combiomed Tecnología Médica Digital. Ello marcó el inicio del desarrollo de la industria electrónica, el diseño y producción de equipos médicos para el Sistema Nacional de Salud con la sustitución de importaciones.

En 1980 se desarrolla la investigación biomédica, con la creación del Centro de Inmunoensayo, especializado en el diseño y la producción de equipos de diagnóstico clínico. En 1982 surge el Centro de Investigaciones Biológicas. En 1986, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) para la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biológicos, obtenidos a través de los métodos de la biotecnología moderna con un elevado nivel de desarrollo de la Ingeniería Genética cubana.
El Polo Científico del Oeste de La Habana, se desarrolla en pleno Periodo Especial, integrado por algunos de estos centros como el Instituto Finlay para la producción de vacunas y el nuevo Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, heredero del creado en 1937 y refundado en 1979 para la protección contra las enfermedades tropicales, tanto en Cuba como en otros países del Tercer Mundo, refiere el diario Tribuna de La Habana.
Terminada en 2004, fue relevante el diseño y elaboración de una vacuna sintética de polisacáridos conjugados contra la Haemophilus influenzae Tipo b, organismo causante de la muerte de unos 600 mil niños cada año en países del Tercer Mundo. Muchas de estas instituciones constituyeron en el 2012 el Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba (BioCubaFarma). Actualmente está integrado por 34 empresas, empeñadas en más de 400 proyectos de investigación —entre otros— para la prevención y el tratamiento del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.
Audacia
“La pura audacia de este pequeño país para producir sus propias vacunas y vacunar al 90 por ciento de su población es algo extraordinario”, dijo John Kirk, profesor emérito del programa de América Latina de la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia, Canadá.
“A los que hemos estudiado biotecnología no nos sorprende en ese sentido, porque no ha surgido de la nada. Es producto de una política gubernamental consciente de inversión estatal en el sector, tanto en salud pública como en ciencias médicas”, precisó Kirk. “Una cosa que es importante tener en cuenta, es que las vacunas no requieren las temperaturas ultrabajas que necesitan Pfizer y Moderna, por lo que hay lugares, en África en particular, donde no se tiene la capacidad de almacenar estas vacunas globales”.
El sector biotecnológico de Cuba desarrolló cinco vacunas diferentes contra el Covid-19, incluidas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus; todas brindan esperanza para el “sur global”, particularmente cuando persisten las bajas tasas de vacunación. Por ejemplo, menos del 10 por ciento de la población africana ha sido vacunada completamente.
Por lo tanto, Cuba desarrolló y produjo la primera vacuna anticovid en América Latina y realizó una cobertura de inmunización nacional con sus vacunas, dado el esquema sanitario que cubre toda la Isla. Fue una proeza para salvar a su población en medio del aislamiento y las carencias económicas que impuso la Pandemia.
El resultado actual no es fortuito. El Che Guevara consideraba que la construcción de la nueva sociedad debía tener como premisa el desarrollo científico y técnico, considerado por él como un fenómeno de masa, atendiendo al lugar que le concede al hombre en la creación de la base material y técnica de un proyecto social diferente como el socialismo.
José Martí, intelectual de alta talla, prócer de la independencia de Cuba e inspirador del proyecto solidario cubano, defendió la integración de los conocimientos artístico —literarios y científico— y técnicos. La necesidad de superarse y tratar de entender el mundo lo llevó a adquirir una cultura científica y técnica poco común entre los hombres de su tiempo. Así lo dijo: “(…) La felicidad existe en la tierra y se le conquista con el ejercicio prudente de la razón, el conocimiento de la armonía del universo, y la práctica constante de la generosidad”.
Autor: Rosa María Fernández